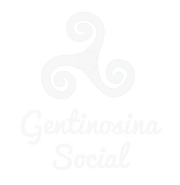| El concepto es delicado y esquivo: muchos teóricos han intentado acotarlo, sin demasiado éxito. Para simplificar trataremos de sintetizar lo que ya se ha dicho apuntando que el cine social es aquel que trata de movilizar al espectador presentándole una realidad, considerada como injusta por parte del realizador, que pone al descubierto las miserias sobre las que se asienta el llamado orden social. |
El cine social es, en principio, «realista». No vamos a entrar en qué es el realismo, concepto tan resbaladizo como el de cine social o incluso más. Diremos, para avanzar, que el realismo al que nos referimos se define como la voluntad de presentar un determinado aspecto de una sociedad concreta sin "manipularlo", sabiendo no obstante que la manipulación - esto es, la transformación del material filmado en objeto fílmico - es inherente a toda práctica cinematográfica. Los elementos fantásticos y el subjetivismo quedan, consecuentemente, proscritos de este tipo de cine, al menos a priori, porque alguna de sus obras maestras pueden escapar a esta regla: Milagro en Milán (1951), de Vittorio de Sica, aborda en clave de fábula la situación de la clase obrera italiana de principios de los años cincuenta.
En segundo lugar, decíamos, es un cine que trata de movilizar al espectador. Dicho de otro modo, y dado que el movimiento es el principio mismo del cambio si no su sinónimo, aspira a operar una transformación en la conciencia del público. Lo cual nos remite a la idea de iniciación, o más exactamente de viaje iniciático. ¿Y qué es un viaje iniciático? Pues ni más ni menos que un desplazamiento en el tiempo y en el espacio, físico o virtual, al término del cual el viajero ha sufrido una transformación gracias a los conocimientos que en él ha adquirido, y que han cambiado su percepción del mundo y, por lo tanto, de sí mismo. Tanto desde el punto de vista intelectual como del emocional, se puede decir que este viaje ha contribuido a su maduración personal, en tanto que individuo y miembro de una comunidad. Ver una película perteneciente a eso que llamamos cine social es siempre hacer un viaje de este tipo: la cinta nos desvela una realidad incómoda y desagradable que ignorábamos en su conjunto o en ciertos detalles; y de esta experiencia, puramente virtual pues la vivimos desde este lado de la pantalla de cine o del televisor, salimos en mayor o menor medida transformados, más completos en la medida en que, por un lado, hemos descubierto algo que desconocíamos, hemos llenado un vacío de conocimiento; por otro, porque ello nos permite acercarnos un poco, siquiera teóricamente, a esa otredad formada por quienes pagan los platos rotos del sistema. Es lo que, de forma general, llamamos concienciación o toma de conciencia.
Esta concienciación, sobra decirlo, no cambia por sí sola ningún orden social ni erradica automáticamente las injusticias denunciadas. Pero con el tiempo, sí puede contribuir a crear un caldo de cultivo similar al que, salvando todas las distancias, desempeñaron en el XVIII los salones en Francia y las obras de autores como Voltaire o Montesquieu, que están en la base de las transformaciones en el pensamiento que desembocaron en la Revolución francesa.
| Podemos decir que en lo más hondo de su razón de ser, el cine social es un cine de movimiento, pues aspira al cambio; que empieza a nivel individual, en la conciencia de cada espectador, para luego buscar su eco en la de otros, siempre con miras puestas en mejorar las condiciones de vida de los olvidados. La filosofía sobre la que se sustenta este cine es optimista: considera a la Historia como una evolución continua cuyo motor es el progreso humano, material, desde luego, pero sobre todo moral. Y la pulsión que lo mueve es de naturaleza esencialmente humanista, lo que lo convierte en una preciosa fuente de conocimiento o, yendo aún más lejos, de humanización. Siempre, claro está, que la película esté bien planteada y realizada, porque no todo el cine social es intrínsecamente recomendable. Hay directores tan tendenciosos que llegan a invalidar, sin ellos quererlo, sus propios discursos y sus buenas intenciones. |
Los estudiantes, futuros ciudadanos en edad de formación, son destinatarios idóneos del cine social, pues éste puede sensibilizarlos ante problemas que no conocen o que conocen muy superficialmente. Es difícil encontrar una forma más fácil de concienciar a los futuros ciudadanos de las asignaturas pendientes del mundo en que viven y de la necesidad de erradicarlas, o al menos de no incrementarlas, tal y como decíamos. Por supuesto que se les puede llevar de visita a centros de reinserción, hospitales, albergues, etc. - cosa que, por cierto, tampoco se hace. Pero también el visionado en clase de cintas como Hoy empieza todo (1999) de Bertrand Tavernier puede acercarlos a problemáticas que ni siquiera imaginan sin necesidad de salir del aula. Lamentablemente en España el cine ha sido sistemáticamente desdeñado por parte del sistema educativo: un buen alumno puede terminar el bachillerato sin saber quién es Buñuel, uno de los más grandes cineastas de la historia. En un primer momento, podríamos pensar que este desprecio apunta al viejo estigma que persigue al cine desde sus comienzos, el de no ser sino un mero entretenimiento, una atracción de feria para un público poco exigente. Apenas se promueven el visionado de películas y el conocimiento de la historia del cine salvo que algún profesor, a título individual, así lo decida. El sistema educativo español menosprecia el cine.
Pese a todo, no nos resignamos. Y así, pedimos una atención mayor por parte de los poderes públicos al cine que llamamos social, un medio sencillo e idóneo, juzgamos, de acercar a los espectadores en general y a los jóvenes en particular, a la realidad de su propia realidad y a otras más alejadas. Todas sin excepción son mejorables, incluso la más avanzada; todas exigen un compromiso de los ciudadanos con su mejora; todas reclaman, por parte de quienes más sufren sus desmanes, de una toma de posición ante las mismas. Como todo el mundo sabe y se ha dicho hasta la saciedad, los poderes fácticos tienen un profundo interés en desviar nuestra atención, en aturdirnos con distracciones y cortinas de humo que no muevan a cuestionarlos y que perpetúen el concepto de cine como mero entretenimiento o bien, lo que es peor, como medio de embrutecimiento. El cine social, por su parte, puede contribuir a desembrutecernos, pues la sola toma de conciencia de lo que pasa más allá de nuestra realidad, siempre limitada, da inicio a un movimiento que ensancha nuestra percepción del mundo; un desplazamiento desde lo individual hacia la otredad, en suma, que es el principal medio a través del cual nos humanizamos.
Licenciado en Historia del Arte y profesor doctorando en la Universidad París 8.




 Canal RSS
Canal RSS